Los
Andes centrales y meridionales estaban habitados por decenas de grupos[1]
distintos con una población muy variada antes del surgimiento del estado inca
(Tahuantinsuyu) que logró imponer un aparato político y militar a todos estos
grupos étnicos, mientras seguían confiando en la jerarquía de los señores o
curacas. De esta forma permanecía en la cima de esta inmensa estructura de
formación parcelada de unidades interconectadas
Para
realizar su ideal de autosubsistencia los asentamientos de las tierras altas
enviaban colonos (mitmaq) a los
asentamientos o colonias complementarias de altitudes más bajas, así accedían a
la producción de los valles cálidos, de modo que la población de sus pequeñas
islas (ayllus) aparecía
entremezclada; pero desde los centros de donde procedían no ejercían control
político sobre los territorios que estaban situados en medio, y de esta manera
formaban archipiélagos verticales de distinto tamaño permitiendo una
complementariedad vertical. Una característica propia andina es que en cada
altitud o pisos ecológicos del altiplano se desarrollaba un tipo específico de cultivo.
En el modelo de archipiélago vertical cada etnia se esforzaba por controlar un
máximo de pisos y nichos ecológicos para aprovechar los recursos que se daban
sólo allí, los cuales podían quedar a muchos días de camino del núcleo de
poder. Aunque el grueso de la densa población permanecía en el altiplano, la
autoridad étnica mantenía colonias permanentes asentadas en la periferia para
controlar los recursos alejados. Estas islas étnicas, separadas físicamente de
su núcleo pero manteniendo con éste un contacto social y un tráfico continuo,
formaban un archipiélago, un patrón de asentamiento típicamente andino. Los
moradores en las islas periféricas formaban parte de un mismo universo con los
del núcleo, compartiendo una sola organización social y económica.
El
sistema de intercambio[4] establecido entre un nivel
y el siguiente obedeció desde una transición gradual de reciprocidad basada en
la simetría y la igualdad, hasta una reciprocidad jerárquica y desigual. Se
pueden percibir dos niveles de trabajo de los súbditos del Inca: el primero, ya
explorado, presente en el ayllu en el
cual el parentesco seguía regulando la organización del trabajo, la
distribución de la tierra y el consumo de lo que se producía basados en el
antiguo modo de producción comunal que permanecía vigente; el segundo, es el
del sistema imperial, el cual proveía al Estado de la energía indispensable
para el desarrollo de una infraestructura (graneros, fortalezas, caminos, etc.)
de diferente naturaleza.
 En
el segundo, conocido como sistema estatal de mit’a[5], donde todos los varones
casados y que poseyesen chácara, estaban obligados a tributar al Estado energía
(en fuerza de trabajo) y no en especie, esta prohibición “distribuía los
riesgos de la agricultura serrana y protegía las reservas locales destinadas a
las subsistencia” (Stern, 1986:138). Este sistema se encontraba sedimentado
sobre el modelo de las obligaciones recíprocas comunales[6] que eran conocidas y
comprendidas por todos, pero implementado de manera rotativa de forma que los ayllus podían distribuir las necesidades
o las obligaciones de trabajo colectivo conforme a las reciprocidades locales
cumpliendo con las contribuciones iguales de tiempo de trabajo por los grupos
de parentesco de la comunidad. En contrapartida el Estado suministraba
obligatoriamente la comida y chicha al mit’ayoq,
las semillas y herramientas, además asumía todos los riesgos de la cosecha. Que
era almacenada por el estado en enormes depósitos, de cuyo contenido
aprovechaba sólo una parte con fines cortesanos, pero como principales
propósitos, el suministro militar y acumular para tiempos de carestías así
evitar la hambruna.
En
el segundo, conocido como sistema estatal de mit’a[5], donde todos los varones
casados y que poseyesen chácara, estaban obligados a tributar al Estado energía
(en fuerza de trabajo) y no en especie, esta prohibición “distribuía los
riesgos de la agricultura serrana y protegía las reservas locales destinadas a
las subsistencia” (Stern, 1986:138). Este sistema se encontraba sedimentado
sobre el modelo de las obligaciones recíprocas comunales[6] que eran conocidas y
comprendidas por todos, pero implementado de manera rotativa de forma que los ayllus podían distribuir las necesidades
o las obligaciones de trabajo colectivo conforme a las reciprocidades locales
cumpliendo con las contribuciones iguales de tiempo de trabajo por los grupos
de parentesco de la comunidad. En contrapartida el Estado suministraba
obligatoriamente la comida y chicha al mit’ayoq,
las semillas y herramientas, además asumía todos los riesgos de la cosecha. Que
era almacenada por el estado en enormes depósitos, de cuyo contenido
aprovechaba sólo una parte con fines cortesanos, pero como principales
propósitos, el suministro militar y acumular para tiempos de carestías así
evitar la hambruna.
A
principio de su administración el Virrey Toledo envió misiones visitadoras que
recompilaron la información demográfica y económica necesaria para establecer
un sistema planificado de extracción en proporción a las diversas cifras
tributarias de los repartimientos, los tributarios pasaron a ser, varones sanos
de 18 a 50 años de edad, los tributos ahora recibidos parte en oro o plata y el
resto en especie, hecho que fragilizaba y desprotegía la autonomía económica
local pues además de exigir el tiempo excedentario de la comunidad, eliminaba
la protección de las reservas de la comunidad y del ayllu, contando también con la exigencia de pagar los tributos en
años de malas cosechas, y la poca revisión para tener en cuenta las pérdidas
demográficas ocasionadas pro la mita colonial.
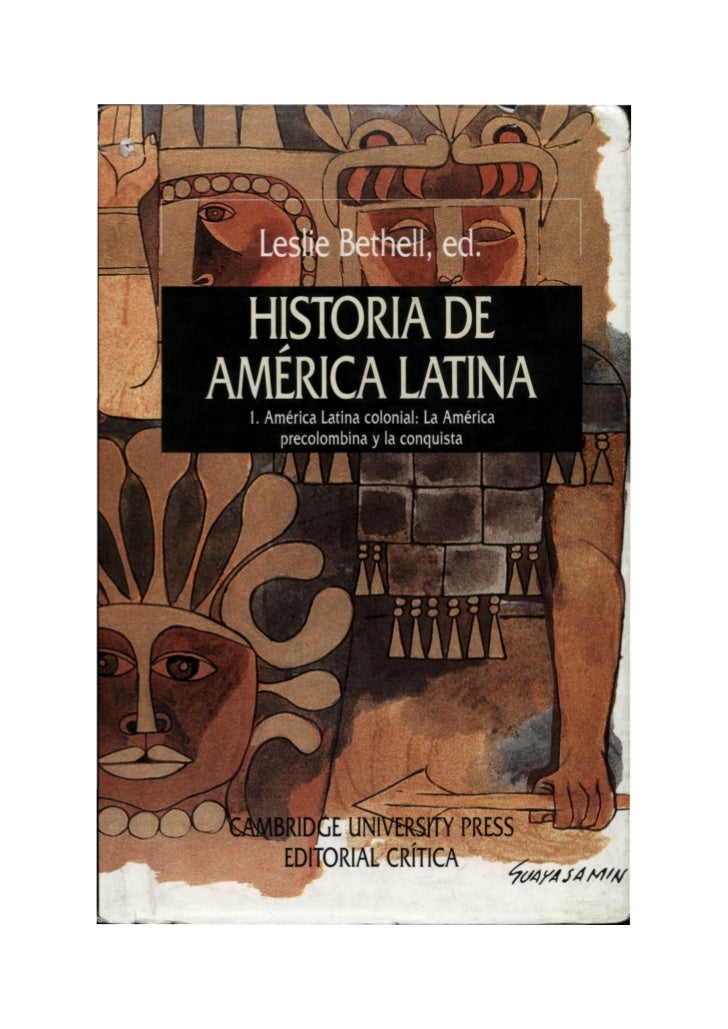 Por otro lado, para solucionar el problema de
la mano de obra, se implementó la mita colonial, que es un sistema de leva que
exigía contingentes del máximo de una séptima parte de mano de obra para
trabajo forzoso basado en las cifras tributarias, en las minas, obrajes,
agricultura, ganadería y en las tierras azucareras. Los mitayos trabajarían en
períodos específicos fuera de sus comunidades luego eran sustituidos por los
que venían a relevarlos, además seguían con la costumbre de llevarse parientes
y comida de la comunidad para deducción del costo y contención para el tiempo
en que estuviesen lejos de sus residencias nucleares. En estos períodos estaban
expuestos a una relación brutal de extracción de trabajo, quedando el Estado como
regulador de los modestos salarios que podían llevar meses ser cobrados, de las
condiciones de trabajo, de las raciones de comida que no incluían la coca indispensable
para los Andes y la asignación de los cupos de mitas a los empresarios
coloniales. Los colonizadores imponían uno ritmos de producción imposibles de
alcanzar de forma que los mitayos se veían obligados a utilizar la fuerza de
trabajo de sus familiares y realizar transacciones comerciales que reducían su
salario neto. Las jornadas largas y en condiciones peligrosas afectaban a la
salud y al posterior rendimiento cuando regresara a la comunidad, si es que lo
hacia, afectando directamente la producción y las reservas del ayllu. Cuanto más se llevaban de la
comunidad para amortizar en los gastos de la vida en la mita, más se veía
afectada la economía de subsistencia de su hogar y la comunidad porque no había
quien se ocupara de la producción del campo comunitario y del ayllu. El periodo en que se ausentaban producía
la erosión en el sistema de cambio recíproco y la corrosión de las relaciones
sin las cuales la familias no podían sobrevivir ni reproducirse. Generando que
a su regreso normalmente encontrase tierras empobrecidas o no labradas y
dificultades en recurrir a la asistencia laboral mutua.
Por otro lado, para solucionar el problema de
la mano de obra, se implementó la mita colonial, que es un sistema de leva que
exigía contingentes del máximo de una séptima parte de mano de obra para
trabajo forzoso basado en las cifras tributarias, en las minas, obrajes,
agricultura, ganadería y en las tierras azucareras. Los mitayos trabajarían en
períodos específicos fuera de sus comunidades luego eran sustituidos por los
que venían a relevarlos, además seguían con la costumbre de llevarse parientes
y comida de la comunidad para deducción del costo y contención para el tiempo
en que estuviesen lejos de sus residencias nucleares. En estos períodos estaban
expuestos a una relación brutal de extracción de trabajo, quedando el Estado como
regulador de los modestos salarios que podían llevar meses ser cobrados, de las
condiciones de trabajo, de las raciones de comida que no incluían la coca indispensable
para los Andes y la asignación de los cupos de mitas a los empresarios
coloniales. Los colonizadores imponían uno ritmos de producción imposibles de
alcanzar de forma que los mitayos se veían obligados a utilizar la fuerza de
trabajo de sus familiares y realizar transacciones comerciales que reducían su
salario neto. Las jornadas largas y en condiciones peligrosas afectaban a la
salud y al posterior rendimiento cuando regresara a la comunidad, si es que lo
hacia, afectando directamente la producción y las reservas del ayllu. Cuanto más se llevaban de la
comunidad para amortizar en los gastos de la vida en la mita, más se veía
afectada la economía de subsistencia de su hogar y la comunidad porque no había
quien se ocupara de la producción del campo comunitario y del ayllu. El periodo en que se ausentaban producía
la erosión en el sistema de cambio recíproco y la corrosión de las relaciones
sin las cuales la familias no podían sobrevivir ni reproducirse. Generando que
a su regreso normalmente encontrase tierras empobrecidas o no labradas y
dificultades en recurrir a la asistencia laboral mutua.
Es
interesante observar cómo la implementación del tributo y de la mita colonial
dispuestos por el Virrey Toledo anularon la socialización de riesgos de la
producción vigente bajo el Tawantinsuyu, dado que pusieron en “peligro las
reservas de subsistencia, disminuyeron
la masa nuclear de fuerza de trabajo disponible y perturbaron las relaciones y las actividades que anteriormente
constituían ciclos anuales renovables de producción y reproducción en el ayllu”
(Stern,1986:147).
Bibliografía:
Murra,
John, “En torno a la estructura política de los inka” y “Los límites y las
limitaciones del ‘archipiélago vertical’ en los Andes”, en Murra, Jonh, El
mundo andino. Población, medio ambiente y economía, Instituto de Estudio
Peruanos Pontífica Universidad Católica del Perú, Lima, 2004 (pp. 43 a 56 y 126
a 131).
Stern,
Steve J., Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista
española, Alianza, Madrid, 1986, Capítulo 3: “Una divisoria histórica’
(fragmento) y Capítulo 4: “La economía política del colonialismo”, pp.128-218
Wachtel,
Nathan, “Los indios y la conquista española”, en Leslie Bethell (ed.), Historia
de América Latina. Tomo I, Crítica, Barcelona, 1992.
[1] “Los chupadlos de la
región de Huánuco (…)10.000 personas, mientras que los lupacas (…) 100.000
habitantes”. Nathan Wachtel, “Los indios y la conquista española”, en Leslie
Bethell (ed.), Historia de América Latina. Tomo I, Crítica, Barcelona,
1992:177.
[2] John Murra,
“En torno a la estructura política de los inka” y “Los límites y las
limitaciones del ‘archipiélago vertical’ en los Andes”, en Murra, Jonh, El
mundo andino. Población, medio ambiente y economía, Instituto de Estudio
Peruanos Pontífica Universidad Católica del Perú, Lima, 2004:45.
[3] “Cada cabeza de familia
tenía derecho a solicitar a sus relaciones, aliados o vecinos para venir a
ayudarle a cultivar su parcela de tierra; a cambio, estaba obligado a repartir
después alimentos y chicha, y además a ayudar cuando se lo solicitaran. Esta
ayuda mutua era la base ideológica y material de todas las relaciones sociales
y regía todo el proceso de producción.” Wachtel,1992:177.
[4] “(…) entre
los miembros del ayllu en la base; dentro de las mitades, y en el grupo étnico
al servicio de un curaca; y al nivel del imperio en el servicio al Inca”
Wachtel,1992:178.
[5] O turnos de los
trabajos totales de la comunidad. Steve J. Stern, Los pueblos indígenas del
Perú y el desafío de la conquista española, Alianza, Madrid, 1986, Capítulo
3: “Una divisoria histórica’ (fragmento) y Capítulo 4: “La economía política
del colonialismo”, p.136.
[6] Todas la
tareas eran asignadas a unidades domésticas y no a individuos, de modo tal que
todos los habitantes de la aldea trabajaban de forma colaborativa, sin llevar
paga alguna. Murra, 2004:46-47.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por los aportes. Son muy importantes. Dentro de no mucho estarán visibles en la página, previo análisis para corroborar la relación con el tema.